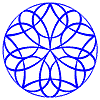
PARADOJAS
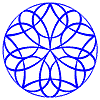 | LA SOLUCIÓN A LAS PARADOJAS |
(s =: s/F) // s es una sentencia falsa (F)
s representa a la expresión fractal
((((s/F)/F)/F)/F)...
V indica verdad:
⟨( (s/F)/F = s/V )⟩ // lo falso de lo falso es verdadero
⟨( (s/F)/V = s/F )⟩ // lo verdadero de lo falso es falso
⟨( (s/V)/F = s/F )⟩ // lo falso de lo verdadero es falso
⟨( (s/V)/V = s/V )⟩ // lo verdadero de lo verdadero es verdadero
s representa la secuencia temporal
s/F s/V s/F s/V ...
s es Falsa” y “s es Verdadera”. Esto se puede interpretar, no como una contradicción, sino como un sistema dinámico dual, un sistema temporal oscilante, una equivalencia lógica u oscilador entre dos expresiones contradictorias: (s/F ↔ s/V). Aquí, en esta dinámica sin fin comparece el infinito.
s es a la vez verdadera y falsa:
⟨( (s =: s/F) → s/{V F} )⟩
((s1 =: s2/F) (s2 =: s1/F))
s1 y s2 representan respectivamente a las expresiones
s1 s2/F (s1/F)/F ((s2/F)/F)/F (((s1/F)/F)/F)/F ...
s2 s1/F (s2/F)/F ((s1/F)/F)/F (((s2/F)/F)/F)/F ...
s1 y s2 representan, respectivamente, las secuencias temporales oscilantes
s2/F s1/V s2/F s1/V ...
s1/F s2/V s1/F s2/V ...
s2 es Falsa” y “s1 es Verdadera” y el otro entre “s1 es Falsa” y “s2 es Verdadera”.
s1 y s2 son a la vez verdaderas y falsas:
⟨( ((s1 =: s2/F) ∧ (s2 =: s1/F)) → {s1/{V F} s2/{V F}} )⟩
(s =: s/I) // s es una sentencia indemostrable (I)
s representa a la expresión fractal
((((s/I)/I)/I)/I)...
s representa una sentencia y D indica demostrable:
⟨( (s/I)/I = s/D )⟩ // lo indemostrable de lo indemostrable es demostrable
⟨( (s/I)/D = s/I )⟩ // lo demostrable de lo indemostrable es indemostrable
⟨( (s/D)/I = s/I )⟩ // lo indemostrable de lo demostrable es indemostrable
⟨( (s/D)/D = s/D )⟩ // lo demostrable de lo demostrable es demostrable
s representa la secuencia temporal oscilante (o bucle)
s/I s/D s/I s/D ...
s es indemostrable” y “s es demostrable”. De nuevo tenemos un oscilador lógico: (s/I ↔ s/D).
s es a la vez demostrable e indemostrable:
⟨( (s =: s/I) → s/{D I} )⟩
( R = {⟨( C ← C/conj ← C∉C )⟩} ) // conjunto de Russell
⟨( C/conj =: {C↓}=C )⟩ // condición de que C es un conjunto
(R∈R ↔ R∉R). Esta expresión es una equivalencia lógica entre dos expresiones contradictorias, un “oscilador lógico”, como en el caso de la paradoja del mentiroso, en este caso entre dos relaciones: R∈R y R∉R. Suponiendo que el tiempo computacional (o abstracto) de oscilación entre ambas expresiones es nulo, tenemos la expresión concurrente espacio-temporal (a nivel abstracto) {R∈R R∉R}.
f*montón, siendo f un factor entre 0 y 1.
Establecemos una función entre n granos de arena y un factor f (entre 0 y 1) que indica el grado en que dichos granos forman un montón. Si consideramos que a partir de n1 granos empieza a formarse un montón, y con n2 (>n1) granos el montón ya está totalmente formado, tenemos:
( f = (0 ← (n<n1) →' (1 ← (n>n2) →' (n−n1).÷(n2−n1).) )
f es 0 si n<n1 y 1 si n>n2. En el caso, n1≤n≤n2, f es un valor proporcional.
(f*montón ≡ montón/(f*V)), es decir, la equivalencia entre el grado de formación del montón y el grado de verdad de la existencia del montón.
⟨( p\1 = ⟨ (p\(>1))/F ⟩ )⟩
⟨( p\2 = ⟨ (p\(>2))/F ⟩ )⟩
...
⟨( p\n = ⟨ (p\(>n))/F ⟩ )⟩
⟨( (p\n)/F ↔ (p\n)/V )⟩
(3 = 7) // una expresión imaginaria de sustitución
(∞ =: ∞+1) // definición de infinito
(i*i = −1) // definición de la unidad imaginaria
(ε*ε = 0) // definición de infinitésimo
⟨( (b ←' x → a) = {a b} )⟩ // una expresión de la lógica imaginaria
⟨( c+v = c ⟩ // una expresión del álgebra imaginaria
(x =: {a b x}), que es un conjunto infinito de tipo fractal:
{a b {a b {a b ...}}
x está contenida en sí misma (en cualquier nivel de la expresión):
x no se contiene a sí misma ←'(x/(xº = θ) → x) → x se contiene a sí misma
{⟨( C ← {C↓}=C )⟩}.
⟨( c+v = c )⟩, siendo v cualquier velocidad (menor o igual a c).

|
| Vaso de Rubin |